13 noviembre 2023
QUEMA DE 15 MIL LIBROS DE GGM, EN LA TV EUROPEA
En medio de hermosas imágenes de Valparaíso, la periodista Laure Philipon reconstruye, en siete minutos, lo entonces acontecido: https://www.youtube.com/watch?v=athgL6l9uBw
08 noviembre 2023
CENECA O CÓMO INVESTIGAR LA PRENSA EN DICTADURA
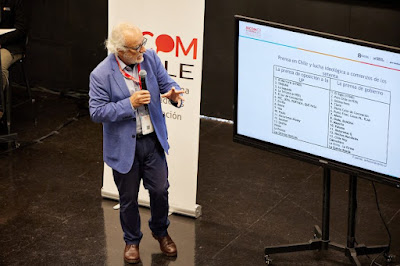 |
| Foto UNAB |
Quiso INCOM Chile, la AG de los investigadores en comunicaciones, conocer, en la inauguración de su noveno Congreso, la experiencia chilena de investigación en el rubro entre 1973/1984. Para ello quiso centrarse en la experiencia del CENECA. A continuación, el texto completo de la charla inaugural del 8 de noviembre de 2023.
19 octubre 2023
APSI Y LOS FUTUROS PERIODISTAS
Habitualmente y desde hace siete años, las universidades de Valparaíso que tienen escuelas de periodismo -Playa Ancha, PUCV, Viña del Mar y Adolfo Ibañez- organizan una jornada que reune, alrededor de un tema a los estudiantes de los cuatro planteles. Este año, los organizadores quisieron recordar la experiencia de revista APSI, creada en 1976, que fuera la primera publicación autorizada bajo dictadura... con condiciones.
26 septiembre 2023
SANTA MÓNICA 2338

Foto Vicaría de la Solidaridad. Archivo y Centro de Documentación
A pocos días del inicio de la dictadura, sin haber pasado un mes desde el fatídico 11 de septiembre de 1973, a contar del del 4 de octubre, una dirección circulaba en voz baja entre los familiares de quienes habían sido detenidos desde el golpe. En medio de datos de improbables lugares que entregarían información de los detenidos, comisarías, regimientos, estadios, una casa era "dateada" con esperanza: vayan a Santa Mónica 2338, allí les escucharán.
¿Qué ocurría en esa casa de piedra en el sector poniente de Santiago?

01 agosto 2023
RASTROS LECTORES EN CUNCUNA
02 junio 2023
TRÁIGANME LA CABEZA DE PEDRO RAMÍREZ
Aún en ascuas esperando el capítulo final de la única teleserie que he seguido de principio a fin, me ha venido a la mente el western de Sam Peckinpah, ¨Tráiganme la cabeza de Alfredo García", que bien podría haberse sustituido por el nombre del protagonista, Pedro Ramírez, pues en casi todos los capítulos alguien del Valparaíso de 1937 quería verlo muerto. Pero, afortunadamente, no fue así: los realizadores decidieron llamarla "Hijos del desierto", destacando así más el nacimiento que la eventual muerte del personaje.
25 abril 2023
DIA DEL LIBRO EN NAVIDAD
Un acierto de las autoridades culturales de la región de O’Higgins celebrar el día del libro 2023 en la localidad de Navidad, la más aislada de la región. Junto con descentralizar dentro de la descentralización, se escogió para hacerlo un símil histórico que también busco, hace más de 50 años, llevar el libro a los sectores más desposeídos de su iluminación: editorial QUIMANTÚ.
Y de ella, la colección especialmente destinada a los niños: CUNCUNA. Para lo cual se convocó a los infantes de la comuna rural a dibujar, orientados por la artista Andrea Franco e inspirados en las ilustraciones de la época de Guillermo Durán, GUIDÚ, del cuento de Marta Brunet “La flor del cobre”.
El resultado fue una muestra en plena plaza de Navidad, frente al municipio, de trazos infantiles, expuestos en grandes tableros, que interpretaban a los personajes don Quejumbrenohacenada, doña Maria Soplillo, las semillas que sanaron a un hombre y dignificaron el trabajo o, simplemente, la palabra FIN.
Lo culminante fue la llegada del propio Guillermo Durán que, emocionado -cómo no- recorrió la muestra y se retrató con dibujos y protagonistas de esta exposición.
Pero eso no fue todo, la municipalidad y la secretaria ministerial de culturas, que encabeza la gestora Flor Ilic, junto al potente equipo de patrimonio regional del mismo ministerio, encabezado por la directora regional de patrimonio, Leslie Araya, habían organizado, para culminar esta jornada, una conversación sobre la democratización de la lectura y la influencia de Cuncuna en la literatura infantil actual. En ella participó también Andrea Franco y Arturo Navarro, creador de la colección.
En un ambiente de interés, con presencia masiva de los equipos regionales de culturas, gestores, profesionales de otras reparticiones públicas, concejales y público en general, se dialogó sobre la permanencia de las obras de QUIMANTÚ y sobre todo de las enseñanzas que dejó su modelo de gestión como empresa de sus trabajadores.
Especial atención despertó el hecho de que haya sido una empresa de esas características en su propiedad la que editará precisamente un libro infantil que destaca fuertemente la importancia del trabajo, lo que revela la satisfacción de los trabajadores de su significativo rol en la sociedad. Es decir, una empresa de sus trabajadores que exhibe con orgullo el papel del trabajo.
Inquietud manifestaron los participantes por la posibilidad de reproducir la experiencia de “la empresa” como era cariñosamente mencionada QUIMANTÚ por sus trabajadores.
La respuesta es que, si bien el modelo de autofinanciamiento que impuso el Presidente Allende y que recientemente mostró su vigencia en el Centro Cultural Estación Mapocho, durante 30 años, hasta la tragedia del Covid, hoy Chile y el mundo no presentan condiciones para su implementación. Sin embargo, este extravío no quiere decir que se mantendrá eternamente.
Ya regresará el tiempo en que los hombres vuelvan a vivir colectivamente, sus esfuerzos sean compartidos, la sociedad sea más comunitaria y los desquicios del individualismo desbordado hayan sido superados.
En ese momento, el libro, la literatura, las publicaciones infantiles tendrán un lugar destacado, como el feliz momento que vivimos un ejemplar día del libro en Navidad.
05 abril 2023
ALLENDE LLEGÓ AL GOBIERNO Y LA CULTURA YA ESTABA
Cuando se avecina la conmemoración de los 50 años del golpe de 1973, es aconsejable revisar el panorama que vivimos en los años previos al 4 de septiembre de 1970, cuando Allende fue elegido.
Y no es que la cultura llegara a articular el allendismo o los valores democráticos que éste sustentaba. La cultura ya estaba. Lo que nos remonta a la creación de ese verdadero ministerio de artes que fue la Universidad de Chile desde su instalación en septiembre de 1843.
En efecto, el simbólico discurso de Allende en el balcón de la Fech, la noche de su victoria, implica un reconocimiento a "egresados, maestros y estudiantes" que habían llevado durante muchos años las banderas de la cultura en Chile.
De otro modo no se explica la rapidez con que el naciente gobierno de la UP enfrentara tareas culturales que lo caracterizaron, como la empresa editora nacional Quimantú; Chile films; sellos discográficos como Alerce o Dicap; compañias de teatro profesional como Ictus, Ituch, Los cuatro y tantas otras, y las innumerables peñas y conjuntos musicales que recorrían el país. También la Orquesta sinfónica y el Ballet nacional o la Oficina del pequeño derecho de autor y las decenas de compositores, intérpretes y toda clase artistas que surgían de la Facultad de Artes y de las sedes regionales de la universidad.
Esta verdadera herencia, sólida y de gran espesor, permitió que, por ejemplo, en pocos meses la prensas de Zig Zag, devenidas en Quimantú, comenzaran a arrojar millones de ejemplares en muy poco tiempo. Porque la creación de revistas estaba en manos de Alberto Vivanco, con fuerte experiencia en publicaciones como Ritmo, La chiva y otras; las ediciones de libros de ficción estaba encabezada por el vigente editor de Nascimento, Joaquín Gutierrez, asesorado por el literato y voraz lector Alfonso Calderón, mientras las ediciones de no ficción fueran encabezadas por el ex senador y autor de varios libros, Alejandro Chelén. Todos ellos arropados por sendos comités de lectores conformados por consolidados y noveles escritores militantes de los partidos de la UP. Incluso, la naciente colección infantil, Cuncuna, tuvo desde sus inicios la asistencia de las académicas de la Escuelas de Educadoras de párvulos de la U. que dirigía Linda Volosky.
Podemos enumerar otro tanto en cineastas comprometidos, artistas plásticos que se formaban y exponían en la escuela respectiva y su museo vecino, el MAC.
De modo que no es extraño sino natural que la cultura de inicios de los años 70 actuara como eje articulador del pensamiento político que se fraguaba en la práctica a la que era sometida la teoría que esgrimían los partidos de la Unidad popular.
Como corolario indispensable, esta nutritiva presencia de la cultura en el escenario político, aportaba el ingrediente indispensable para lograr la esquiva mayoría del 50% más uno de los votantes, que Allende necesitaba para respaldar su proyecto revolucionario.
Para ello, para democratizar la cultura, los creadores e interpretes eran indispensables pues tenían no solo los contenidos -literarios, musicales, pictóricos, esculturales, muralísticos, cinematográficos- sino una cercanía con el público al que el mensaje del allendismo quería llegar. Tenían simpatías que se reforzaban por sus presentaciones en vivo, sea en sindicatos, poblaciones, universidades o en los nacientes canales de TV, orientados por las universidades.
Similar rol jugaba la TV y las decenas de publicaciones periodísticas, diarios como El Siglo, Puro Chile, Clarín, Ultima Hora, y revistas como Chile hoy, Mayoría, Onda, Paloma, Hechos mundiales o Ramona.
La sola presencia, en los atiborrados quioscos de las esquinas más concurridas en todo el país, de una variedad infinita de publicaciones -de gobierno y de oposición; de historietas o juveniles; deportivas o femeninas- hablaba por si sola de la profunda vocación democrática de la sociedad chilena. Se pensaba que ese diálogo que día a día se daba en las portadas de los diarios y revistas garantizaría la estabilidad democrática del país.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas, sabedores de este rol democratizador, las fuerzas contrarias a Allende estimularon conflictos en los canales de TV (el canal de la U de Chile se dividió en dos, uno de gobierno y otro de oposición), en la provisión de papel ("La papelera no") ... pero no fue suficiente.
Una vez desatado el golpe de Estado, la cultura y las artes tuvieron el dudoso privilegio de ser reprimidas con rapidez y profundidad. Museos, Quimantú, Chile films, peñas, sedes universitarias... fueron objeto de verdaderos operativos militares como si fuesen objetivos enemigos que debieran ser capturados a balazos.
No fue suficiente. Se quemaron explícitamente, ante las cámaras de canal 13 y en el nuevo barrio San Borja donde vivían muchos jóvenes profesionales, ejemplares de libros de Quimantú, de "cubismo", de cualquier tema que pareciera ser de izquierda. Una acción que se multiplicó inmediatamente a muchos hogares que, viendo esa atrocidad en sus pantallas, procedieron a replicarla en sus bibliotecas personales.
Así, la anti democracia castigaba a sus oponentes y, de paso, amedrentaba a los millones de admiradores de los artistas reprimidos.
Poco a poco se fue desmantelando aquella construcción de mas de un siglo del aparato cultural chileno. Se intervinieron las universidades y de paso sus canales de TV; se cercenó y dividió en pedazos a la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (UTE); las máquinas impresoras de Quimantú terminaron vendidas como chatarra; los grupos musicales más destacados como los Inti Illimani o los Quilapayún iniciaron un largo exilio; compañías teatrales enteras migraron a países amigos; pintores y escritores debieron abandonar el país y muchas veces su idioma para reconvertirse en Europa occidental o países de la órbita socialista.
La cultura en Chile, sus cultores, iniciaron un tránsito por el desierto sin saber cuánto duraría.
Sin embargo, como afirma el lugar común, es el alma de un pueblo y el alma no muere. Por tanto, desde ocupaciones de sobrevivencia, muchos siguieron expresando su arte, alentados por sus colegas exiliados; las iglesias y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos; embajadas de países democráticos, y las propias organizaciones sociales reconstituidas alrededor de ollas comunes, talleres de arpilleristas, bandas y grupos de teatro precarios.
Vinieron tiempos de persecución, de censura, de oscuridad, de esperanza.
Hasta que llegó el minuto de reverdecer, del llamado a volver a cerrar filas por el retorno a la democracia, en la campaña del NO. Alrededor de ese llamado, muchos retomaron sus talentos y se sumaron a un clamor cultural: la alegría que viene.







