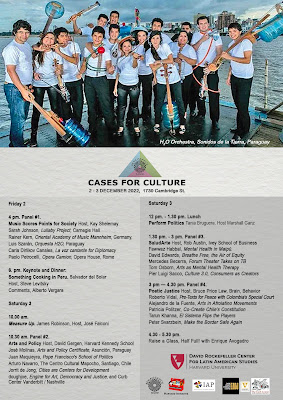18 agosto 2025
UNIVERSIDADES E INFRAESTRUCTURA CULTURAL
11 julio 2025
VM 20, UN SUEÑO HECHO REALIDAD
 |
| Fotos: Arturo Navarro |
Se respiraba la historia. En la misma fila, sentadas las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, junto a dos Rectores de la Universidad de Chile. La actual, Rosa Devés y el iniciador del proyecto, Víctor Pérez. Muy cerca, una gran cantidad de Ministros y Ministras, parlamentarios además de la recientemente ganadora de elecciones primarias y la viuda del ex Presidente Sebastián Piñera. En el aire, las figuras emblemáticas de la Universidad y sus mejores proyectos... Andrés Bello, Juan Gómez Millas, Armando Carvajal... y en el escenario de conciertos, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile animados por la batuta del maestro Maximiliano Valdés.
17 junio 2025
LOS GRANDES EDIFICIOS CULTURALES HABLAN
No dejé de dar un salto cuando, en el reciente foro de candidatos a las primarias de centro e izquierda, la periodista Angélica Bulnes preguntó a los participantes qué libro recomendarían.
¡Por fin, exclamé!
Al mismo tiempo, mi fértil imaginación, voló hacia Quimantú deseando que, habiendo una candidata de apellido Jara, ella u otro recomendara el Minilibro que ilustra este texto. Duró poco mi alegría, ni ella ni los demás aprovecharon la oportunidad de pasar algún mensaje que revele su inquietud programática por el libro y la cultura.
2. La Fundación Salvador Allende no ha recibido trato equivalente para la colección de su Museo, que hizo lo mismo que planean frente al conocido bar La Unión Chica: pagar la compra de un inmueble al Serviu con parte de su patrimonio artístico. Incluso, aclara la Fundación, se planteó un destino digno para las pinturas en la Casa de la Cultura Anáhuac del Parque Metropolitano. Pero, para alguno usar arte para pagar deudas es legítimo, para Allende, no.
8. La antigua estación del ferrocarril Arica-La Paz será rescatada para acoger a la primera Biblioteca regional; un auditorio para 180 personas; oficinas regionales del Consejo de monumentos y la Coordinación de bibliotecas públicas, y una cafetería. Otro caso de grandes edificios aportando a las políticas culturales, en este caso, además, monumento histórico.
27 julio 2024
PARÍS 2024: DEPORTES Y CULTURA
Las electrizantes más de cuatro horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024, en París, no sólo me mantuvo "permanentemente al borde del asiento" como muy bien describió una presentadora mexicana de televisión. También dejó una inquietud: ¿cuál es la relación entre deportes y culturas? Y ¿cómo ha evolucionado esta vinculación -si la hay- a lo largo del tiempo?
01 junio 2024
CUENTA DE BORIC EN CULTURA: 1% = 100%
Un fantasma recorre el mundo de la cultura, desde hace años, sin respuesta. Fue reiterada por el Mensaje Presidencial del 1º (otro uno) de junio de 2042, fijada a las 11 horas (dos unos más). Se trata de insistir en que la solución a todos los problemas de la cultura se resolverían con una glosa presupuestaria equivalente a una centésima parte de lo que gasta anualmente el gobierno de Chile.
Hace algunos años, hacia fines de la dictadura se instaló en este mismo mundo otra cifra: la del IVA. Que si se eliminara el impuesto al libro se resolverían los problemas del sector editorial y Chile volvería a ser el país lector de los buenos tiempos de Quimantú.
Las autoridades de la época resolvieron de raíz la campaña que ya se hacía molesta: No se suprime el IVA al libro porque ello traería complicaciones al sistema impositivo imperante, dijo el Ministro de Hacienda, Alejandro Foxley. De acuerdo, dado que el IVA al libro no constituye una cantidad significativa de los impuestos, ¿lo devolverías para crear un Fondo de fomento a la lectura?, dijo el Ministro de Educación, Ricardo Lagos.
Santo remedio. El equivalente a la recaudación fiscal por IVA al libro se traspasó a un flamante Consejo Nacional del Libro, de composición transversal y representativa del sector que adjudicaría los recursos a quienes, mediante proyectos concursables, lo solicitaran.
Así, escritores, libreros, editores, profesores, bibliotecarios, distribuidores, importadores y un (otra vez el 1) representante del Presidente de la República reunidos en Consejo Nacional asignarían fondos a sus pares, girando contra un Fondo Nacional del Libro y la Lectura, creado por Ley.
Del llanto de eliminar el IVA, nunca más se supo y el sector se llenó de iniciativas de fomento lector; concursos de escritura; creación de bibliotecas; ferias de libros, y cuánta idea naciera del creativo mundo editorial.
Hasta que una honrosa invitación a la principal feria mundial, la de Frankfurt, cayó en manos de una autoridad y no del Consejo del Libro. Y el propio Presidente de la República debió salir a reparar el pecado de ignorancia de su secretaria de Estado.
Para evitar un bochorno similar, aún es tiempo de determinar, participativa y transversalmente, a qué se destinaría la eventual triplicación -en menos de dos años- del presupuesto cultural de Chile.
El Presidente lanzó dos ideas:
"Entregar financiamiento directo a ferias, festivales y agrupaciones de trayectoria probada, como la Orquesta de Niños del Altiplano en Antofagasta, el festival de Jazz en Valparaíso, la Bibliolancha en Chiloé, la Furia del Libro en Santiago, Cielos del Infinito en Magallanes, Teatro Puerto en Coquimbo, o el Festival Internacional de Cine de Valdivia". Responde a la demanda por aportes directos a iniciativas de más de diez años de existencia.
Y "Un pase cultural ... al cumplir 18 años y personas mayores que tienen la PGU al cumplir 65 años, de 50 mil pesos para utilizarlos en salas de cine, teatro o librerías". Un aporte que puede ser significativo para las industrias culturales.
Sin embargo, el uso del 1% requiere de más análisis y la participación de los incumbentes que definió el propio Boric: "las y los artistas, cultores y gestores culturales que trabajan por mantener viva nuestra cultura, en conjunto con el apoyo del Estado y la sociedad civil en todas sus formas".
No pongamos la carreta delante de los bueyes, o, como dijo Bárbara Negrón, el 2 de junio, en El Mercurio: "se requiere terminar de implementar la institucionalidad para poder recibir estos recursos y rindan lo que tienen que rendir. Si no, el ingreso de recursos puede mas bien desestabilizar".
Además del 1%, el Presidente anunció la recuperación de dos medidas nacidas en administraciones anteriores:
Completar el Centro Cultural Gabriela Mistral "como fue ideado e iniciado durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet... un gran centro nacional de excelencia para las artes escénicas y musicales... tal como fue concebido durante el gobierno del Presidente Allende en 1971". Reconocimiento a quienes lo antecedieron con un plan que, como muchos países avanzados, destinan edificaciones inicialmente para relevantes eventos mundiales, que luego van a fortalecen la infraestructura cultural. Proyecto retomado en 2006 por la Presidenta Bachelet que implica instalar el Centro Nacional de Artes Escénicas y Musicales aprobado por la Convención Nacional de Cultura, cuando ésta tomaba decisiones vinculantes.Y agregó una iniciativa que, desde los noventa, apoyó una veintena de producciones cinematográficas nacionales:"El Fondo de Banco Estado para el Fomento del Cine Chileno que se extenderá por primera vez al teatro".
Anunció el envío de dos proyectos de ley: un necesario aporte a TVN, a través de un "Fondo de reserva para la modernización del canal estatal, fortalecer sus centros regionales, su canal cultural e infantil y su señal internacional, junto a la creación de una radio pública y desarrollo de su formato multi plataforma". Y una nueva legislación de beneficios tributarios, "a empresas extranjeras para posicionar a Chile como un lugar atractivo para las producciones y coproducciones audiovisuales".
Una Cuenta al país que deja tareas y esperanzas al mundo de la cultura, con una clave: el 100% de las preocupaciones seguirá siendo ese 1%.
Hasta que deje de ser un fantasma y se convierta en una feliz realidad.
20 diciembre 2022
ROBIN HOOD, ENTRE DICTADURA Y PANDEMIA
26 mayo 2022
EL PATRIMONIO DESDE LA ALTURA
No hay caso, nuestro querido Museo Histórico Nacional es un símbolo ineludible, ubicado en el kilómetro 0 de Santiago, la Plaza de Armas; enfrentado al Conquistador Pedro de Valdivia; vecino de la alcaldía de la ciudad capital y cercano, muy cercano, a la catedral de los católicos, el museo sigue siendo el depositario de nuestra historia y vocero de nuestro futuro.
03 mayo 2022
GOBERNANZA PARTICIPATIVA: BISAGRA NECESARIA
Tradicionalmente, en Chile, la cultura navegaba en aguas tranquilas, recibiendo recursos desde el gobierno, aferrada a dos sólidas instituciones: la Universidad de Chile y la DIBAM. La relación de los artistas con la sociedad era mediada por los partidos políticos y aquellos brindaban, con generosidad, su arte en las campañas electorales.
Nunca faltaron aportes e incluso éstos se fueron reforzando a contar del gobierno de Frei Montalva que no sólo creó una Televisión Nacional, de gobierno, sino que también estimuló la alfabetización y la difusión artística hacia los campesinos (vía INDAP, SAG, CORA) y los pobladores (Promoción Popular). Reforzado por la llegada de la televisión que quedó en manos de las universidades: U de Chile, U Católica, UCV, U del Norte.
La coronación de esta tendencia se logró durante el gobierno del Presidente Allende que creó ChileFilms, Quimantú y el Museo de la Solidaridad. Con una diferencia, no tenían asegurado el financiamiento público, Quimantú debió autofinanciarse y el Museo recibía donaciones desde la solidaridad internacional.
De este modo, el mundo de la cultura llegó a tener una gran influencia en el acontecer político. Era frecuente ver a dirigentes de partidos que visitaban a Quimantú y solicitaban que publicara sus libros.
No fue extraño entonces, que, muy tempranamente, la dictadura las emprendiera contra los libros (quemando miles de ellos, en cámara) y contra artistas emblemáticos como Víctor Jara, Pablo Neruda, Ángel Parra (e indirectamente a su familia). A lo que se sumaron exilios masivos de grupos musicales (Inti Illimani, Quilapayún), escritores, actores y artistas visuales.
La cultura volvió a ser acorralada, con el agravante que la Universidad de Chile fue fragmentada en una decena de pequeñas universidades regionales y la DIBAM dejó de comprar para sus bibliotecas y museos.
Lo natural es entonces que, una vez recuperada la Democracia, la cultura quiera salir del ahogo y organizarse en relación con otros actores sociales. Por ello fue muy fácil descartar la figura de un ministerio, una subsecretaría o una dirección nacional, tres opciones de diferente rango con una característica común: una dirección unipersonal, finalmente, presidencial.
Así, las primeras señales fueron transversales: un comité de donaciones integrado por artistas, empresarios y parlamentarios para aprobar -o no- los proyectos de la flamante política de estímulos tributarios a los privados que el Senador Gabriel Valdés introdujo en una ley de presupuesto. La Ley del Libro y la Lectura, comienza en su primer artículo con la creación de un Consejo Nacional plural (escritores, editores, profesores, bibliotecarios, distribuidores, libreros) que asignará los recursos que el Estado pone a su disposición. El primer centro cultural, establecido en la antigua estación Mapocho también es gobernado por un Directorio integrado por representantes de organizaciones permanentes de la República en materia cultural, esquema que se repite en los centros culturales creados a continuación.
Subyace allí la necesidad de que la cultura conviva con otros sectores de la sociedad y así también quedó plasmado en dos comisiones asesoras creadas por los Presidentes Frei y Lagos, en las que artistas y gestores convivieron con parlamentarios y empresarios. Lo que también quedó establecido en la institucionalidad nacional post dictadura aprobada por el Parlamento: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Sin embargo, la primera prueba de esta dirección colegiada, no dependiente de la DIBAM ni de la Universidad de Chile, fue la Corporación Cultural de la Estación Mapocho, donde se incorporó en su Directorio a autoridades públicas electas, como el Alcalde Jaime Ravinet, con personas representativas de la sociedad civil como la historiadora Lucía Santa Cruz; la intérprete musical Cecilia Echenique; el escritor Antonio Skármeta; el abogado de derechos humanos y coleccionista José Zalaquett; el arquitecto de la UC, uno de los autores del proyecto de remodelación ganador, Ramón López (en la foto). Todo, presidido por la máxima autoridad cultural del Estado, el Ministro de Educación.
A este directorio se le encomendó como misión preservar el edificio, monumento nacional, y divulgar la cultura junto con la necesidad de autofinanciarse. Tomando así el bastón que ya se había ensayado, con éxito, en Quimantú.
Este colectivo debió tomar decisiones que habrían sido escandalosas en un período de una cultura dependiente de la política y los gobiernos: prohibir las actividades partidistas, religiosas y matrimonios, es decir aquellas que no eran abiertas a todo público. Un centro cultural es para todos, o no es.
El imperativo del autofinanciamiento llevó además buscar alianzas con medios de comunicación (La Tercera); empresas donantes (BHP Billiton) otros espacios culturales (Teatro Municipal), con diferentes resultados, manteniendo también una relación privilegiada con aquellas actividades artísticas aprobadas por otros colectivos participativos asociados al gobierno: Fondart, Fondo del Libro, Comité de Donaciones Culturales, y actividades internacionales de gran impacto (Letras de España; Expo Cumbre de las Américas, o la reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID).
Así, a partir de la experiencia del CCEM se va constituyendo esa nueva forma de la cultura post dictadura, para enfrentar su inserción social: ser una bisagra que conecta diversos mundos desde una nueva forma de liderazgo. Los resultados fueron tan favorables que el centro cultural recibió el Premio Reina Sofía de Patrimonio Cultural, por su gestión y fue sede oficial de la Sexta Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, en 2014, la primera en América Latina y en un país de habla hispana.
25 septiembre 2021
GESTIÓN CULTURAL DE LA DICTADURA A LA PANDEMIA
HISTORIA Y PRE HISTORIA DE LA GESTIÓN CULTURAL EN CHILE.
Charla inaugural de la segunda Escuela de Gestión Cultural de la Provincia de Petorca, convocada por la gestora Hilda Arévalo, el 22 de septiembre de 2021.
Versión completa en:https://web.facebook.com/arturonavarroceardi/videos/550776585984259
24 agosto 2021
20 julio 2021
09 julio 2021
BOCHORNO EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
"Con más de 30 años de experiencia como director del Centro Cultural Estación Mapocho, el gestor cultural Arturo Navarro destaca los principales errores en la organización de la primera sesión de la Convención Constitucional. "Hay una negligencia brutal", comenta a The Clinic, contando además que puso el recinto cultural que él dirige a disposición de la Universidad de Chile, a objeto de colaborar con el funcionamiento del órgano constituyente".
El texto completo de la entrevista en:
https://www.theclinic.cl/2021/07/06/las-lecciones-de-arturo-navarro-director-del-centro-cultural-estacion-mapocho-por-el-bochorno-tecnico-de-la-convencion-constitucional-sin-pandemia-esto-hubiera-sido-una-catastrofe/
22 junio 2021
05 marzo 2020
GABRIELA Y VIOLETA
No debe haber, en Chile, dos nombres femeninos más significativos que, de solo pronunciarlos, los habitantes de este país nos inflamos de orgullo, poemas y música. Mal o bien, el país ha intentado reconocerles su talento y demostrar su admiración por ellas. Una vez más, en el mes de marzo, lleno de mujer, es recomendable revisar su agitado presente.
Gabriela, continúa mostrando en ese "bolsillo" entre los cerros Mamalluca y Peralillo, como ella denominaba su natal valle del Elqui, su modestia y grandeza en un museo, sito en Vicuña, que ofrece -como consta en la imagen del catálogo- desde sus modestas habitaciones al identificador de su maleta diplomática que la sitúa como Cónsul en NY, hasta fotos de su vida viajera como aquella de 1938, tomada -oh sorpresa- en la estación Mapocho. Recibió, según la prensa local, más de 73 mil visitantes este verano.
Hace pocos dias, la Biblioteca Regional de Coquimbo, que lleva su nombre, celebró dos años de vida; situada en el sector Paseo de los Poetas de La Serena junto a la Casa de Las Palmeras de Gabriela, declarada monumento histórico. Tiene una superficie de 5.592 metros cuadrados, distribuidos en cinco plantas e incluye espacios inclusivos y sistemas amigables con el medio ambiente.
En enero apareció el primero de los ocho tomos de su "Obra reunida" en Ediciones Biblioteca Nacional. Los restantes siete —de unas 500 páginas cada uno— irán apareciendo a lo largo de 2020, con una tirada de 1.000 ejemplares por volumen. Buena parte de ellos está destinado al sistema nacional de bibliotecas públicas y los restantes quedarán a la venta en la librería de la Biblioteca Nacional, “por un precio simbólico".
Es primera vez que esa editorial enfrenta un proyecto de este alcance, con un costo total de $74.881.329, asignados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
“Yo soy bien mistraliana —dice la ministra Consuelo Valdés—. Siempre he tenido una enorme admiración por su obra, pero tenía títulos dispersos en mi casa o me encontraba donde iba con los trabajos que todos conocemos. Sin embargo, veía obras completas de otros grandes, como Neruda o Huidobro, y me preguntaba por qué no las de la Mistral. Advertí que había una deuda del Estado para publicar todas sus obras o al menos las que se han reunido”. Habló de este vacío con otros mistralianos, en especial con Jaime Quezada. Conversaron la idea con Pedro Pablo Zegers, director de la Biblioteca Nacional, y luego ambos especialistas le presentaron un proyecto de edición que no tuvo problema en aprobar, porque le pareció “muy atractivo”.
Violeta, en cambio, ha tenido un inicio de año menos glorioso. El museo que lleva su nombre, ya acribillado dos años consecutivos con intentos -afortunadamente frustrados- de reducción importante de su presupuesto público, ha quedado inmerso en la llamada zona cero del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 y ha sido incendiado en tres oportunidades.
La obra allí exhibida está a salvo, pero el edificio no tiene asegurado su destino pues han surgido voces que reclaman algo más acorde -dicen- con Violeta. Algo menos estructurado,
El músico Horacio Salinas ha señalado, en el diario de la Universidad de Chile, a pesar que reconoce que fue solo una vez al Museo: "Amigos han salido perplejos. Un espacio armado acomodando el diseño al terreno que se ofreció y, no como debiéramos suponer; un espacio que acoge un proyecto libre e inteligentemente diseñado. El resultado arquitectónico fue polémico. Las arpilleras y telas expuestas incómodamente. La música de Violeta, su principal creación, a merced de una acústica mezquina. En fin, como muchas cosas que se hacen en este país, resultado de presiones de una parte y de concesiones de otra que no dan el ancho del asunto a resolver con grandeza. Por que si hablamos de Violeta Parra seriamente, bueno, ella debiera tener, al igual que Gabriela Mistral, una generosa, luminosa y moderna estructura con un entorno amigable que pudiéramos visitar para muy diversas actividades".
Como señala su directora, Cecilia García Huidobro, (La Tercera del 5 de marzo): "El directorio que preside Carmen Luisa Letelier y lo integran Isabel Parra, Javiera Parra, Guillermo Miranda, Felipe Alessandri, Carlos Maillet y Juan Pablo González, tomará decisiones clave. Por ejemplo, cuán oportuno es discutir hoy la reconstrucción del museo, y la pertinencia de exhibir temporalmente en otro espacio las obras de Violeta. Las alternativas son muchas, al directorio le corresponderá resolver en sus méritos. Lo que puedo asegurar es que todos y todas tienen como prerrogativa la conservación y difusión del legado de Violeta Parra”.
31 diciembre 2019
2019: HACIENDO HISTORIA... HACIENDO MUSEO
El fin del 2019 amerita reflexionar sobre lo ocurrido en la historia reciente. Lo primero es que no hay certezas y que el tiempo de cambios no ha acabado. Solo sabemos que, el 25 de octubre, más de un millón de chilenos y chilenas manifestamos pacíficamente que, en adelante, todo será distinto. Es preciso aclarar que nada, nada, justifica las flagrantes violaciones a los derechos humanos acontecidas en los últimos dos meses. Solo rescato, y aquí entramos en el área de la cultura, que Chile tiene en muchos de sus ciudadanos e instituciones una sólida convicción del necesario respeto a los derechos fundamentales.
En esa creciente convicción, los artistas, gestores, corporaciones y autoridades de las culturas, hemos jugado un papel.
¿Cuánto han contribuido la existencia de un Museo de la memoria -y el duro castigo ciudadano a sus negadores-, las redes sociales, el INDH, los memoriales y lugares de memoria a aquello?
En ese marco, podemos revisar lo acontecido en el largo e intenso tiempo reciente en este ámbito.
En lo favorable, la rápida recuperación de los recursos -30%- que se pretendió recortar a cinco corporaciones, con la diligente presencia del parlamento y de un flamante ministro de Hacienda, que simplemente escuchó. Hay que decir también que el recorte contaba con muy poco entusiasmo por parte de las autoridades culturales.
Otro aspecto positivo es la clausura del impresentable proyecto de museo, luego sala, mas tarde galería de la democracia, que era ampliamente pedida por el mundo de la cultura.
Queda la tarea de enfrentar -participativamente- qué espera la sociedad chilena de su principal Museo Histórico Nacional. Por la prensa se advierte confusión en sus autoridades y un esfuerzo por reemplazar con sus febles recursos, el debate necesario en este contexto histórico.
Aunque no es novedad, queda y se refuerza, la pasión del mundo de la cultura por proteger espacios emblemáticos que, por vecindad a la llamada zona 0, han sufrido los embates de las batallas campales que enfrentan a Carabineros y manifestantes. Mención especial y toda nuestra solidaridad, merecen el Cine arte Alameda, el CEAC y el GAM.
Lo novedoso está en las protestas ciudadanas hacia las estatuas y sus hasta ahora inmóviles protagonistas. Muchas cabezas cortadas hablan del eventual derecho de pueblos a rechazar el símbolo de sus conquistadores. ¿Hasta qué punto es legítimo que ciudadanos mapuche rechacen figuras como Pedro de Valdivia o Cornelio Saavedra?
Es evidente que se instala una discusión sobre si es necesaria reparación o simplemente su modificación. El subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda, ha declarado: "creemos que los monumentos que están sometidos a ese nivel de conflicto tan alto, requieren una mirada más pausada y dialogante, porque los monumentos no pueden ser imposición de una visión hegemónica".
Oportuno cuando se discute una posible nueva ley del Patrimonio.
Dado que es una legislación que ha logrado avances -aún a nivel parlamentario-, quizás convenga consolidar éstos en una ley corta y convocar a una convención ampliada sobre el patrimonio de la que surjan las líneas centrales, tal como las convenciones y varios encuentros masivos de los incumbentes que ampararon la creación, en 2003, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Una de las figuras legales mas añorada en tiempos recientes que nos sorprenden con un ministerio en proceso de instalación y débil impacto tanto en el gobierno como en la opinión pública.
Cuánto más podría haberse ganado si en lugar de una autoridad unipersonal, con un consejo asesor, estuviéramos en presencia de un Consejo con un Directorio participativo y acuerdos vinculantes, con atribuciones, por ejemplo, en la distribución de los recursos de los fondos concursables, como lo fue hasta el 28 de febrero de 2017.
Al menos se podría haber realizado la tan imprescindible Convención nacional y no se habría dejado al arbitrio de autoridades dependientes del ejecutivo la resolución de temas como la crisis que afecta al museo Histórico y que pasara el bochornoso incidente de su cierre con traslado de loco móvil incluido.
Por ello, en momentos en que la ciudadanía está haciendo historia, es imperioso que podamos tener una conversación amplia sobre el museo de nuestra historia que queremos.
Qué papel jugarán en él las mujeres, los pueblos originarios, los derechos humanos y aquellos monumentos que perdieron la cabeza.